En casa de la herrera, cuchillo de plata
Hace unos días tuve una conmovedora conversación con un compañero y amigo al que conozco muy bien, pues ha querido el azar que desde hace más de 10 años nos hayamos visto recorriendo los mismos destinos a pesar de que la movilidad asociada a nuestro oficio bien podría habernos dispersado por la geografía desde muy pronto.
Inteligente calibre filósofo, es culto y abraza múltiples ámbitos del saber, desde la Ciencia hasta las Artes y la economía. Lo considero un discutidor profesional, adora el debate y es capaz de enredarse por puro placer con cualquier tema para exasperación de sus interlocutores, eso sí, siempre guardando una admirable y exquisita compostura. Aun así, nunca antes lo había visto cruzar la frontera que supone afirmar que las mujeres en África paren sin dolor y sin problemas.
No fue en esta ocasión una impertinente maniobra de regateo. Lo dijo en serio. Lo sé, entre otras cosas, porque hasta entonces jamás se había situado a sí mismo en un plano ético degradado para rebatir un argumento. Tiene mucha clase como para jugar tan sucio.
Sintiéndome sinceramente estúpido, me limité a enseñarle la página de la Organización Mundial de la Salud en la que un “tragimundi” tiñe de dolor rojo, lágrimas y muerte, la cuna de la Humanidad en términos de mortalidad materna en los partos. ¿No es una desgarradora e imperdonable ironía de nuestra propia Evolución?
Guardar la compostura no es algo que me haya caracterizado desde siempre ni mucho menos. Consciente de ello, con el tiempo he desarrollado con gran devoción dos superpoderes.
En primer lugar, la capacidad de canalizar la energía efervescente de mis tripas Mediterráneas hacia la vehemencia, dejando patente a mi interlocutor en todo caso y cuando la ocasión lo merece, que mi habilidad particular no consiste en escupirle fuego, sino precisamente en evitarle una incineración súbita haciéndole el favor de retener con visible esfuerzo a Vulcano en mi interior.
En segundo lugar, con la edad, he aprendido también a callarme y escuchar.
Considero ambas características igualmente poderosas, eso sí, el esfuerzo que me he dejado en la última ha acortado sin duda alguna mi esperanza de vida… pero cuánto se aprende cerrando la boca y abriendo las orejas.
Reclinándome el día de autos en mi silla, logré mantenerme callado sin exhibir muestras de fisión en cadena en mi interior, para seguir escuchando a mi querido ingeniero de formación cuestionar ampliamente y sin ambages la calamitosa praxis médica de pediatras y ginecólogos en general, sólo compensada por la sabiduría ancestral de las matronas. Con Especial Mención Honorífica fueron galardonadas precisamente aquellas que gustan de asistir partos en infectas bañeras domésticas alejadas de quirófanos, bolsas de transfusión y demás obscena parafernalia superflua que convertiría a las mujeres en lo que por supuesto no deben ser en ningún caso: animales (como tú y yo).
Mi natural indignación inicial franqueó rápidamente el paso a una genuina, sincera y bienintencionada curiosidad ¿cómo es posible que una persona formada y culta, de elevado perfil técnico-científico, sea capaz de aceptar y defender una visión tan sumamente sesgada de un campo que, sin ser su especialidad, cuenta con un respaldo estadístico de fuente confiable que demuestra de forma directa la estupidez de su postura?
Calificarlo de analfabeto antivacunal hubiera sido tan sencillo como injusto, falso, y por lo tanto insatisfactorio. Las claves suelen estar siempre a partir del segundo o tercer nivel de lectura. Entonces, ¿qué? ¿qué fenómeno estaba suplantando el rendimiento racional de mi compañero y amigo al que respeto y aprecio?
La emoción. En este caso, hormonada.
La inminencia de un parto alimenta la ilusión y el terror por partes iguales, dos emociones antagónicas que se aderezan, si no se trata del primer vástago, con una proyección inequívoca de la enorme e ineludible tarea que se avecina.
Nuestra capacidad de razonar, decidir y actuar de forma racional se ve afectada negativamente cuando las consecuencias recaen de forma directa sobre nosotros mismos o en nuestro entorno más querido. Un amigo, marido de anestesista, me contaba hace algún tiempo cómo con ocasión de una exploración algo delicada a su hijo por parte de su suegro pediatra, éste le espetó a su hija y madre de la criatura “¡Haz el favor de sujetar a tu hijo como médico, no como madre!”
Observamos con el estómago la carrera de despegue del avión que se lleva a nuestros hijos, y con el corazón escuchamos la aguja que penetra su cuerpo cuando a traición los llevamos a inocularles una vacuna, voluntaria para más ultraje. La rutinaria poesía con la que se posan 150 toneladas de duraluminio en el suelo tras cruzar el Atlántico nos permite constatar a diario la madurez de una tecnología extraordinaria, siempre y cuando no seamos nosotros los que estemos dentro del bicho, en cuyo caso será evidente e inapelable la imposibilidad práctica de que todos los componentes que vibran y sisean a nuestro alrededor estén todos y cada uno de ellos convenientemente revisados y a punto sin omisión: es imposible que un avión vuele si estamos dentro.
Entonces, ¿cuál es la distancia correcta a la que deben situarse los problemas cuya gestión se nos ha encomendado? Si en nuestras manos reposan dificultades que “nos la sudan”, nuestra implicación será deficiente y no dedicaremos la profundidad de análisis que se espera de nosotros. Si por lo contrario decidimos sobre la vida o muerte de nuestros seres queridos, nuestra razón será suplantada por alguna parte de nuestro sistema digestivo que se encomendará de inmediato a cualquier agarradera mística con la que catalizar la digestión de tremenda encrucijada.
¿Cuánto te identificas con tu misión? ¿Existe una sana conexión entre tus objetivos y tus intereses? ¿Tu cometido está vacío de motivación, o por el contrario te va la vida en lo que haces? ¿Qué nivel de riesgo supone para ti un éxito o un fracaso? ¿Estás en condiciones de decidir racionalmente, o pesan sobre ti factores emocionales que te incapacitan para influir en el orden de las cosas?
Yendo más allá de tu propia persona, cuando organizas a tu equipo, ¿estás colocando a las personas a una distancia correcta del reto que les confías? ¿Se sienten identificadas con el objetivo que les marcas? ¿Cuál es el daño al que se exponen si no les salen las cosas? ¿Están en condiciones de decidir con su experiencia y conocimiento, o has hecho de ellos terraplanistas conversos, por acercarlos excesivamente al límite de su mundo, del tal forma que sólo pueden ya decidir con los pies para no caer al vacío?
Intercambiando impresiones esta misma mañana a este respecto, me han narrado el caso de una "abogada-especialista-en-compraventas", que para adquirir su casa, en lugar de llevar personalmente una gestión más como los cientos de las que ha comido, prefirió ponerse en manos de una amiga suya también "abogada-especialista-en-compraventas".
En casa de la herrera, cuchillo de plata.
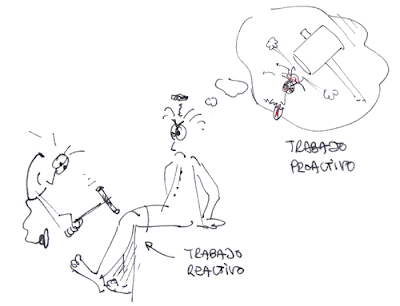
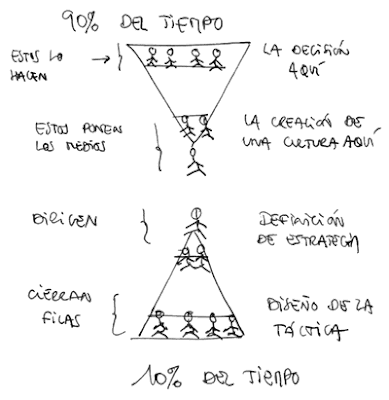

Comentarios