Entusiasmo
Sé lo que es, pero me cuesta describirlo con precisión. Así las cosas, me he encomendado al diccionario online de la RAE a ver si las definiciones establecidas en tiempo pasado me permiten acotar, ahora, lo que deberé entender y retener para más tarde, de tal forma que pueda mantener vivo eso que intuyo cabalga a horcajadas entre un puro, fugaz y espontáneo visible estado de ánimo, y una discreta actitud de sabiduría, controlada y duradera, que guíe el ejercicio de las responsabilidades sobre el ámbito de control que cada uno nos hemos dado o nos ha tocado abarcar.
De las cuatro acepciones que del término “entusiasmo” ofrece hoy el Diccionario, tres versan sobre la mística o la religión. Escojo la que queda: “Exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive.”
¿Fogosidad? “Ardimiento y viveza excesiva”. El epíteto “excesivo” me hace sonreír. Sigamos: “Ardimiento”. Además de su acepción directa relacionada con la combustión, introduce matices muy interesantes como son “valor, intrepidez, denuedo”, relacionado este último con los términos “brío y esfuerzo”. Ni qué decir tiene que no habiendo terminado todavía este párrafo ya empiezo a sentir el entusiasmo subirme por la espalda con estos hallazgos lingüísticos. ¿Vamos a por “viveza”? Voz de amplio espectro que muestreo a mi conveniencia seleccionando “agudeza o perspicacia de ingenio”.
Hilando estas perlas, me permito perfilar el entusiasmo como la combinación de dos estados mentales racional y emocional respectivamente, unidos a una actitud de osadía, todo ello desencadenado por la capacidad de admirarse o ser cautivado por algo. Aguda perspicacia de ingenio creativo y analítico, junto a una pulsión intrépida para pasar a la acción o sostenerla con determinación y empeño.
Ya. Ya sé. Sé que tras este collage de definiciones parezco haber olvidado la especia fundamental de este puchero, el matiz crucial, el del “exceso”. Es precisamente a ese aspecto, al que pretende hacer honor este artículo.
Cuenta Stephen Hawking en “A Hombros de Gigantes” que en marzo de 1513, Nicolás Copérnico adquirió ochocientos bloques de piedra y un barril de cal para construir una torre de observación astronómica, en lo que podríamos considerar para un sacerdote polaco entregado a labores de administración diocesana, una buena muestra de indisimulada y genuina pulsión entusiasta exhibicionista. Copérnico iniciaría así un minucioso trabajo que le llevaría a postular, 17 años más tarde, que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés en su obra “Sobre las revoluciones de los orbes celestes”. Sin embargo, la publicación de esta obra reveladora e inspiradora para genios posteriores aún se demoró otros 13 años, que no fueron más gracias a que un discípulo suyo intervino para colaborar en la confección del manuscrito final que no apareció en forma impresa por primera vez hasta el año 1543.
Treinta años de lapso entre el arrebato inicial y el encendido del “giro copernicano” no parecen denotar un entusiasmo enardecido ni desde luego “excesivo” por parte de su autor, más aún cuando consideramos que prácticamente la mitad de aquellas tres decadas las nuevas y esclarecedoras ideas solo iluminaron el interior de algún discreto cajón.
Dice la Academia que excesivo es “aquello que va más allá de lo lícito o razonable”, introduciendo así la existencia de un límite explícito o tácito que determina el punto de inflexión que separa lo suficiente de lo abusivo, lo aprovechable del desperdicio, lo apropiado de lo improcedente, lo correcto de lo incorrecto. El justo término.
Pero, ¿dónde se encuentra el umbral entre lo que sí y lo que no, quién lo establece? El entusiasmo es escaso mas incontable, no puede cuantificarse ni medirse objetivamente con una escala numérica ni acotarse su rango dinámico entre límites inferiores y superiores. Por lo tanto, la razonabilidad de la cantidad de entusiasmo exhibida por alguien sólo puede determinarse subjetivamente por quien lo goza o padece.
Cuando era joven desbordaba entusiasmo, efectivamente, cuando se cruzaban en mi camino cosas que despertaban mi admiración, cautivándome. Quiero recordar que entusiasmarse debía ser relativamente fácil, al ser libre entonces de dejarme capturar por aquello que satisfacía mi curiosidad, contagiado por ese selecto e ínfimo grupo de entusiastas afines que son los amigos de verdad.
Hoy puedo incluso sentirme más joven que aquel muchacho al que ya triplico en edad, porque me constato capaz de entusiasmarme todavía no sólo con lo que elijo, sino con lo que me toca hacer, todo ello a pesar de estar inmerso en un mundo de adultos, grises en fondo y forma demasiados de entre ellos.
Recientemente he tenido ocasión de establecer el objetivo de estandarizar dos procesos de trabajo que hasta ahora se habían desarrollado con mucho más arte que ciencia, llevando el sistema al estado “manga por hombro” resultante de aplicar cada maestrillo su librillo improvisado, ese que reside invisible en cabezas opacas al exterior.
Tras recopilar los lamentos de los usuarios que sufren las consecuencias de su propia desorganización por la que meten mano asíncrona al sistema que comparten, se ha creado ya el concierto del que surgirá el orden. Por descontado, la maniobra ha debido vencer en primer lugar la resistencia de sus propios beneficiarios: “eso es muy difícil”, han dicho, mientras juzgaban indudablemente de excesivo mi empeño y determinación en romper un statu quo putrefacto, aportando una comparativa racional entre el estado presente del sistema y el deseable.
Efectivamente, mi entusiasmo ha tenido que ser nuevamente excesivo. Excesivo para mí, sinceramente, por la inexplicable oposición refleja a la que debo enfrentarme con gran brío, una y otra vez, cada vez que me veo en la necesidad de convencer a los insatisfechos de la necesidad de resolver en su propio beneficio los problemas que ellos mismos han planteado con toda razón. Excesivo también desde el punto de vista de los asaltados en su victimista ciénaga, porque no hay nada tan cómodo como chapotear en la inacción permanentemente de esa realidad denostada y estupenda cuyos defectos bien conocidos son abono para el lamento, pero inexplicablemente no para la acción.
Ahora bien, las cosas cambian, y mucho, cuando el cambio pretendido no es jerárquicamente descendente sino ascendente.
Giordano Bruno, copernicano entusiasta, sugirió que el espacio podría no tener límites y ser nuestro sistema solar uno de tantos. No contento con esto, en sus escritos y conferencias sostenía que en el universo había infinitos mundos habitados por vida inteligente, algunos de los cuáles, quizá, lo estarían por seres superiores a los humanos. Bruno fue necesariamente quemado vivo en Roma en el año 1600, por la iluminadora inquisición.
Las ideas de Bruno son compatibles con nuestra forma de entender la Ciencia hoy en día. La vida inteligente extraterrestre, por mera inmensidad del Universo, debería disfrutar de muchas oportunidades de materializarse. Pero Bruno no supo calibrar su entusiasmo con la época que le tocó vivir, y pagó muy cara la difusión de sus planteamientos hacia el poder.
Sin embargo, el entre otras cosas clérigo católico Nicolás Copérnico acertó fallecer sin apremios ajenos, de forma elegante y discretamente natural en 1543 pese a la bomba que había sostenido en sus manos durante prácticamente la mitad de su vida. Sí, has leído bien. Copérnico murió por sí mismo el mismo año de la publicación de su obra, en un broche final con el que demostró a toda la posteridad que su genio trascendía su deslumbrante capacidad científica. En efecto, aunque el Cálculo Infinitesimal que permite hallar máximos y mínimos de funciones no sería desarrollado por Newton y Leibniz hasta unos 150 años después, Copérnico supo maximizar su particular función de dos dimensiones “longevidad” vs. “contribución al conocimiento de la Humanidad”, legándonos una de las piezas más importantes de la Historia de la Ciencia sin por ello renunciar a dar todas las vueltas posibles al Sol a bordo de la Tierra, disfrutando de la totalidad de su tiempo vital.
Conocedor del terreno que pisaba, Copérnico supo esperar y encontrar el momento. Logró legar sus revolucionarias ideas sin incurrir por ello en un final abrupto y desafortunado a manos de sus poderosos correligionarios católicos o de los no menos influyentes protestantes, para todos los cuales el heliocentrismo desbarataba por igual sus respectivos sistemas de superstición.
Cuando promuevas un cambio aguas arriba, modérate. asegúrate de traslucir un entusiasmo parco en emoción y profundo en eficacia racional. Salvo que disfrutes de material dirigente de excelente calidad, procura que a tus jefes se les ocurra antes que a ti esa idea que ya has tenido, para poder llevarla a buen puerto sin morir en el intento, especialmente si te has propuesto darle un giro Copernicano a algún aspecto que necesite urgente y profunda reforma.
No obstante, empléate a fondo con tu entusiasmo arrollador cuando hables hacia abajo. Excédete. Es mejor que te tomen por loco audaz que por gris cenizo. Créete lo que promueves y que los demás lo noten. Quizá tengas suerte y arrastres en tu rebufo “al motivado”, ese que vibra por sí mismo, pero la masa restante no la moverás si no la arengas comunicando qué quieres y lo mucho que quieres lo que quieres.
Cuántas veces me habré mordido la lengua reprimiendo soltar “su carencia de entusiasmo* resulta molesta” en galáctica licencia cinematográfica, pero es que me falta la voz de Constantino Romero y un metro de altura.
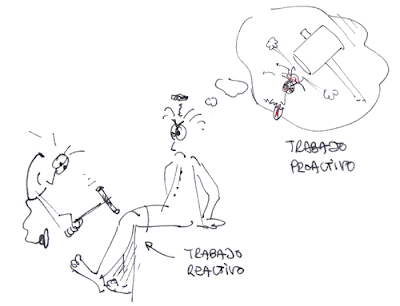
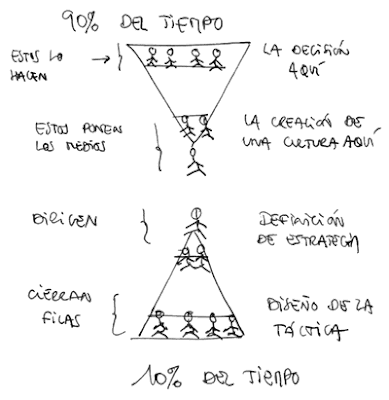

Comentarios